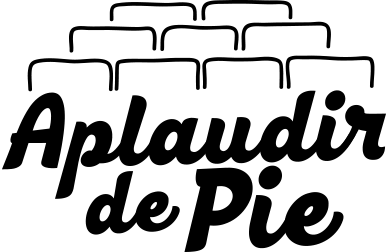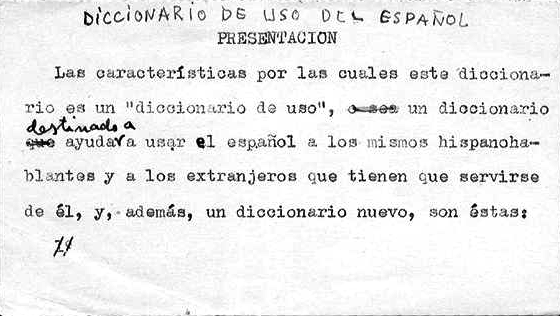Me acuerdo [1]
Ciudad de México a 19 de febrero de 2026
Me acuerdo de que recibí un mensaje de Angélica Montes para invitarme a ver la obra El Diccionario en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque; recuerdo haber aceptado.
Me acuerdo de haber llegado con bastante anticipación y ver un gran revuelo de personalidades moviéndose como en una alfombra roja: saludos por aquí, abrazos por allá.
Me acuerdo de entrar y reconocer que tenía un espléndido lugar: al centro, a media sala.
Me acuerdo de que se apagaron las luces y entró a escena Luisa Huertas. En ese momento, me di cuenta de que había llegado al teatro sin la menor idea de lo que iba a ver.
Me acuerdo de haberme preguntado: ¿Es de la Compañía Nacional de Teatro?
Me acuerdo de aligerarme y meterme en la obra.
Me acuerdo del momento eléctrico que sacudió mi cuerpo cuando la actriz dijo llamarse María Moliner.
Me acuerdo de conmoverme ante el drama: una mujer extraordinaria dedicada a las palabras que, en ese momento, enfrenta el problema de una enfermedad degenerativa que la va conduciendo al olvido de todo el conocimiento adquirido.
Me acuerdo de haberme condolido de la situación médica y de la ancianidad de mi madre; su lucha diaria después del derrame cerebral que sufrió aquel julio de 2025.
Me acuerdo de esforzarme por dejar la sensiblería y regresar a la ficción.
Recuerdo admirarme ante Luisa Huertas, su bien decir y su pronunciar.
Recuerdo haber trabajado con ella en una obra llamada Los gritones, de Luis Eduardo Reyes, dirigida por Raúl Zermeño (Segundo Ciclo de Teatro Clandestino, Casa del Teatro, noviembre de 1995), en la que admiraba su capacidad para modular y expresar con cada sílaba; una perfecta dicción.
Recuerdo que María Moliner, o su diccionario, me fue presentada por el maestro José Luis Ibáñez en 1999, cuando recién salía del CUT y tenía 24 años. ¡Dios!
Recuerdo las largas sesiones con el maestro Ibáñez analizando los textos de Calderón, Góngora, Quevedo, Sor Juana, Cervantes y Ruiz de Alarcón, entre muchos clásicos contemporáneos como mi amado Lorca. ¡Qué privilegio!
Recuerdo imaginarme la ansiedad que debe padecer alguien que empieza a olvidar y cómo la escenógrafa, Atenea Chávez, lo representa con una sobreposición de papeles como ladrillos que vuelan; algo que gráficamente me recordaba a cómo un disco duro va perdiendo partes de su información: huecos, espacios, olvido.
Recuerdo indignarme ante el desprecio de una Real Academia de la Lengua integrada por hombres que rechaza el gran trabajo de una mujer, una bibliotecaria que creó en sus “ratos libres” el diccionario más humanístico de la lengua española, sin olvidar los problemas domésticos que enfrentaba al entregarse a su más grande pasión.
Recuerdo el momento en que define frente a todos la palabra Libertad:
Libertad. Facultad que tiene la persona para elegir su propia línea de conducta, siendo responsable de sus actos.
Me acuerdo de que me resultó admirable la forma en que la actriz construye la
degradación física del personaje.
Me acuerdo de haber salido con una sensación de cambio, con el ánimo en alto y con una renovada admiración por el teatro, más allá de lo que la institución de la CNT me representa como creador y como partícipe de la administración pública.
Me acuerdo de que llegué a casa a abrir una botella de vino y brindar por Moliner, Ibáñez y Huertas.
De lo demás, no me acuerdo…
Atentamente,
Curianito