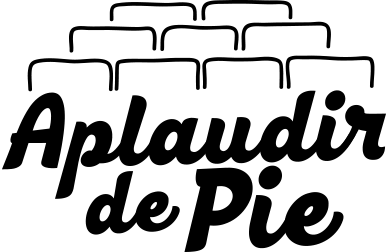Monterrey se ha caracterizado por ser una población altamente conservadora. Se restringen los derechos de las minorías, se penaliza el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y se considera a las zonas más pobres como “fábricas de delincuentes”. Contrariamente, esto viene acompañado de una narrativa sobre “la ciudad del progreso”, la cual presenta a la zona y sus habitantes como altamente competitivos laboralmente, líderes en generación económica y con un nivel de ingresos y de vida superior al de la media nacional. Incluso aunque el Área Metropolitana de Monterrey está conformada por 13 municipios, cuando se habla de ésta se les invisibiliza, nombrándola solamente como “Monterrey”. Cualquier cosa que altere esta versión conservadora es visto como una amenaza porque no está alineado a los intereses comunes: decir que ser de Monterrey es pertenecer a una clase superior de mexicanos.
El Monterrey del ensueño.
Hay una idealización del primer mundo, representada por el estilo de vida estadounidense; el regio aspira a ser gringo. Diseñó una ciudad intransitable a pie, con el automóvil como rey y atravesada por dos vías alrededor de un río que pretendían convertirse en “freeways”. Sus lugares de ocio (plazas comerciales) están vinculados con el desembolso de dinero. Su aspiración es trabajar en una de las grandes empresas que existen en la ciudad, aún y cuando eso significa extender su jornada de trabajo a más de 12 horas diarias. Viaja a McAllen de shopping (y hasta a comprar hamburguesas), vacaciona en la Isla del Padre y sueña con pasar un año nuevo en Nueva York. Aprende inglés desde pequeño, por lo que solamente consume música y televisión en inglés (ya fuera con parabólicas, cable, antena o recientemente en streaming) Para el regio promedio, todo aquello que no lo represente como exitoso, superior, de clase mundial, no merece ser contado.
Por supuesto, esta narrativa incluyó que en su momento no se supieran todas las historias del periodo de violencia, derivado de la “guerra contra el narco, vivido en los inicios de la década del 2010. Aún y cuando las conversaciones cotidianas terminaban siempre en el mismo tema: “Ayer balacearon a uno enfrente de mi casa”, “¿supiste que hubo persecución en Garza Sada?”, “me tocó desviarme porque bloquearon la avenida”, el discurso hacia afuera fue siempre el mismo: “somos el motor de México”, “estamos superándolo”. Los medios de comunicación, amparados en el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia en México, firmado en 2011, redujeron el número de notas sobre ejecutados, balaceras y persecuciones relacionados con la guerra contra el narcotráfico. En parte por las amenazas que ya empezaban a tener por parte de las bandas del crimen organizado, como por la saturación de este tipo de información en sus espacios noticiosos.
Este periodo dejó heridas en la vida de sus habitantes, las cuales hasta la fecha no han terminado de cicatrizar. No fue solamente la pérdida de vidas derivada de los enfrentamientos entre narcotraficantes y las autoridades policiales y militares, sino que la cotidianeidad de la metrópoli dejó de ser la misma. La vida nocturna se apagó, los fraccionamientos privados se pusieron de moda excluyendo a sus habitantes del entorno en que viven y muchos jóvenes empezaron a ver un futuro muy poco prometedor, enmarcado en la eterna crisis económica mexicana.
El Monterrey que no se quiere ver.
Un ejemplo del contexto anterior lo podemos ver en la película Ya no estoy aquí”, del director Fernando Frías, donde vemos la historia de Ulises un joven cholombiano perteneciente a la pandilla llamada “Los Terkos” el cual debido a un incidente con la delincuencia organizada se ve obligado a emigrar a los Estados Unidos y enfrentar una lucha por su identidad. Tras su estreno en 2019, las críticas a la película surgieron y no por sus elementos técnicos, o por la historia que se contaba, sino porque “esa película no representa a Monterrey”, “esos (los colombianos) son unos pocos, nadie los conoce” “asco, las cumbias rebajadas”. Ya ni qué decir de cómo saltaron les conservadores cuando supieron que la película estuvo en la terna para ser nominada como mejor película extranjera en los premios Oscar.
La película ocurre y fue filmada en locaciones en Monterrey, específicamente en colonias alrededor del Cerro de la Campana que fueron lugares habituales de venta y distribución de droga, así como enfrentamientos del narcotráfico con las autoridades. Varias de las escenas presentan un contraste entre el Monterrey del “progreso” y el de la mayoría de sus habitantes, como lo vemos en aquellas filmadas en los restos de unas casas a medio terminar ubicadas en lo alto del cerro, teniendo de fondo los altos y costosos edificios construidos en San Pedro.
No entender que una urbe del tamaño de Monterrey se compone de una diversidad cultural, nos ha llevado a la polarización tanto económica como de clases sociales e incluso a brotes de xenofobia despreciando lo que “no es de aquí”. Por su posición geográfica, las oportunidades académicas y laborales, la ciudad es recipiente de muchas personas de diferentes lugares del país que venimos con la esperanza de tener mejores oportunidades que en nuestro lugar de origen. Por citar un ejemplo, más del 20% de la población regiomontana nació fuera del estado, y de éste, 5% corresponde al estado de San Luis Potosí.
Los potosinos han creado sus propios ghettos en la ciudad. Habitan colonias específicas, tienen lugares de convivencia exclusivos, se relacionan entre ellos mismos. En general, se han aislado de la sociedad regiomontana porque no los han aceptado como parte de ella. Son, en gran medida, parte de la fuerza laboral que hace trabajos pesado con mano de obra barata. Muchas veces cuenta con sólo la educación básica y se emplean en la construcción, en la gastronomía informal o en labores de limpieza (residencial o industrial). Aún y todo eso, no ocupan posiciones políticas, ni tienen presencia en medios y son invisibilizados en las historias de la ciudad. Peor aún, hasta les tienen un apodo: chiriwillos. La sociedad regiomontana se quiere parecer tanto a la estadounidense que hasta tiene sus propios beaners.
Este mismo aislamiento pasa con los locales, pero aquellos que, aunque nacen dentro del área metropolitana, están geográficamente alejados del centro de la urbe. Son regios, sí, pero no comparten la visión del agringamiento. No escuchan música en inglés, no hacen viajes al extranjero, no ven series gringas. Al contrario, ven el canal local de Multimedios, sus salidas son totalmente esporádicas (¿cómo pagar un boleto de camión de 12 pesos pa’ toda la familia ida y vuelta?) y escuchan cumbias y vallenatas, como las del Kombo Kolombia.
Una masacre que dio luz.
Por allá del 2013, un viernes se coló a los medios una nota relacionada con el narcotráfico. Los 18 integrantes de El Kombo Kolombia, una agrupación de música cholombiana y vallenata, habían desaparecido después de haber tocado en el municipio de Mina. “El Kombo” amenizaba reuniones y bares locales ganándose un público que lo seguía a sus presentaciones. Para el lunes, las autoridades confirmaron que 17 de ellos fueron encontrados asesinados y apilados al fondo de una noria. Las investigaciones concluyeron que fueron ejecutados por miembros de un cártel debido a que habían realizado presentaciones en la fiesta de un cártel contrario. Dieron con los cuerpos gracias a que uno pudo escapar de la ejecución y condujo a los investigadores a la fosa improvisada. A la fecha todavía hay bardas en algunos bares del centro de Monterrey donde quedaron los anuncios de sus presentaciones, y sus canciones se siguen escuchando en Youtube. El narco le arrebató el Kombo a la ciudad, pero la ciudad no lo deja ir.
Hasta ese entonces, todas las personas que fallecían a consecuencia de la guerra del narco permanecían como una estadística más, especialmente aquellas de comunidades fuera del centro económico de Monterrey. Sólo ocuparon titulares los nombres de Jorge y Javier, dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey asesinados por el ejército dentro de las instalaciones de la universidad debido a una supuesta confusión. La muerte de dos estudiantes de excelencia causó más conmoción que todos los abatidos en las colonias populares, quienes siguen en el anonimato.
Para Víctor Hernández, artista escénico oriundo de Santa Catarina, Nuevo León, hay algo interesante en esa historia es la identidad del sobreviviente de la tragedia del Kombo. Por seguridad de éste, cuando salió en televisión contando los sucesos, su cara fue pixelada y su nombre ocultado. No sabemos quién es ni su origen, ni siquiera qué instrumento tocaba en su grupo. Una vez más, una identidad borrada porque no corresponder al imaginario regio.
En la puesta “Ese bóker. En el campo del dolor”, Víctor nos propone darle una identidad al sobreviviente y crear una ficción a partir de ésta. El Bóker, protagonista de la obra, no sólo es un integrante del Kombo, sino que es un joven que se escribe cartas de amor con su morrita, con quien también va a fiestas a perrear y bailar colombianas, aunque los hermanos de ella no los quieran ver juntos. Tiene el sueño de salir de donde se encuentra, aunque también tiene cierta resignación por el poco prometedor futuro que alcanza a divisar.

Foto: Carlos López Díaz
El bóker en el Nuevo Reino de León.
La historia se presenta como una fantasía distópica cumbifidencista que sucede en el Nuevo Reino de León y de cuyas referencias cual el público regio no es ajeno. Nos recibe un viejo de la danza, integrante de un grupo de matachines que danzan en honor al Niño Fidencio. El mito del Niño Fidencio nació en la frontera de Nuevo León con Coahuila. Lo que anteriormente fuera una próspera población que funcionaba en torno a una estación de ferrocarriles, a inicios del siglo XX empezó a convertirse en un destino religioso tras la aparición de un joven al que le adjudicaban poderes divinos de sanación.
El viejo, ataviado con ropa de mezclilla de la que cuelgan retazos multicolores, se pasea por las butacas, mientras balbucea palabras y lanza desinfectante en aerosol a la audiencia. Mientras tanto el elenco, ataviados como matachines, ingresa por los pasillos laterales rumbo al escenario. La modernidad ha atravesado a la tradición: además de sus clásicos faldones, portan playeras sublimadas con la imagen del niño Fidencio en el frente y el nombre de cada integrante en la espalda con letras multicolores y usan tenis Converse. Da inicio la función, el viejo de la danza se convierte en el tamborilero y los matachines comienzan su danza. Somos bienvenidos a la fiesta fidencista, que será también el comienzo del ascenso del Bóker hacia otro plano espiritual.
De repente comienzan a despojarse de su indumentaria y nos trasladamos del rito de adoración al del baile moderno de una quinceañera. Una guirnalda de globos rosas enmarca el escenario. La única mujer matachín es ahora la festejada Parkita, ataviada con un vestido rosa, y su chambelán es El Bóker, quienes en lugar del vals se enfrentan en un reto de baile colombiano. Sí, las cholombianas también tienen quinces y se enamoran de verdad. El resto del elenco son ahora tres integrantes del choloballet que acompaña a la quinceañera.

Foto: Carlos López Díaz
Como en cualquier fiesta de este tipo, los jóvenes se dan una escapada al OXXO, con el pretexto de comprar cigarros, una coca cola o unos chicles, aunque en realidad quieren su propia reunión privada. Un letrero retroiluminado del negocio se hace presente, mientras los jóvenes juegan con restos de basura. Aprovechan para contar al público la situación actual del Nuevo Reino de León: la pandilla de los Dark Sides se ha apoderado de los arroyos secos del reino, desplazando con violencia a los seguidores del Santo Niño. El Bóker no es del agrado de estos últimos, ya que los traicionó durante uno de los enfrentamientos contra los Dark Sides, sacrificando incluso a un chiriwillo trabajador de un OXXO para salvarse.

Foto: Carlos López Díaz
El Bóker, harto de la situación, decide ir con La Niña Aurorita, en terrenos de la pandilla de Los Metafísicos, a pedir su intercesión ante el Niño Fidencio para que lo canonice y se convierta en uno de ellos, un cajita. Empieza entonces una batalla de rimas vallenatas, con un grupo improvisado como el que se sube a tocar en los camiones o ameniza las mañanas de mercadito. El Bóker acepta su nuevo destino. La violencia se apodera del reino, nos cuentan, camionetas circulan por la ciudad, cuerpos caen y son rodeados por cintas amarillas. La canonización tiene un precio: los cuerpos del Kombo Kolombia.
El caos impera en la ciudad mientras se canoniza al Bóker. Caen rocas del cielo que queman los instrumentos del Kombo, y arrastra a sus integrantes al suelo. La polvareda del desierto, que todo desaparece, que todo cambia, se hace presente en la devastación. Se escucha repetidamente en el aire “los cuerpos se deshacían en el desierto” “el Kombo Kolombia está completamente muerto”. El Bóker, La Parkita y sus tres amigos entran en un trance al ritmo de música electrónica, mientras brincan en medio de la polvareda. Se ha cumplido la voluntad, el bóker será un cajita. El telón se cierra.
En medio del telón reaparece El Bóker es ahora un cajita. Viste una túnica totalmente blanca con una capa roja y usa un látigo como cinto. Es casi un santo, redimido y confesado ante El Creador. Los que antes eran sus amigos ahora son un trío de pecadores a los cuales persigue alrededor de su propio charco de lodo. Sin embargo, La Parkita, aparece para recordarle que no puede dejar su pasado atrás, que también es un pecador, no sólo por haber asesinado al chiriwillo, sino por sus hijos no nacidos y, sobre todo, por traicionar a su barrio. De un disparo, lo inmoviliza y lo hunde en el charco, no sin antes confesarle el enigma del misterio de la muerte.

Foto: Carlos López Díaz
Esto también es Monterrey.
Este Bóker es un héroe trágico de Monterrey. Dista mucho de la representación de aquél regiomontano que trabaja duro, que quiere ser gringo, que no se rinde. Es un personaje violentado por su mismo entorno, dentro de una ciudad donde es nadie, donde si muere o desaparece todo seguirá igual. Pero también es alguien que sabe disfrutar de pequeñas cosas que nos hacen humanos, como el amor, la fe y el baile.
Además, es un personaje que puede ser protagonista de una historia y de una fantasía, con un universo creado a partir de su mismo entorno. Vemos así una tardeada en el antro Arcoiris con música de reggaetón, un aire lavado para mitigar el calor nocturno, el lenguaje del barrio que no se aprende en la escuela, un santo no oficial al que se le venera.
Monterrey es algo más que empresas, éxito y futbol. También hay cumbias rebajadas, vallenatas y reggaetón. Hay quienes tienen fe en fenómenos espirituales y quienes se refugian en las drogas para sobrevivir la realidad. Hay quienes intentan, intentan y siguen intentando. Hay quienes fracasan y mueren intentando. Hay quienes mueren sin intentar. Los que habitamos esta urbe debemos conocer sus historias.

Foto: Carlos López Díaz
El teatro tiene el poder de convertirse en un foro adecuado para contarlas, nos permite generar espacios imaginarios donde es posible que otras realidades encarnen frente a nosotros. Vernos y ver a los demás, sin necesidad de atarse a una forma de ser, a una voz determinada o a un imaginario idealizado. La realidad desde el punto de vista de quienes la viven, pero también el futuro que nos gustaría tener.

Carlos López Díaz. Espectador teatral norestense.