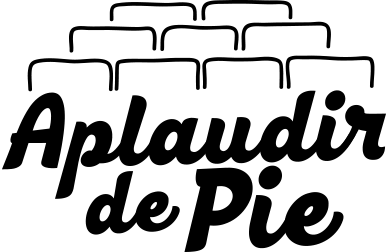Todos sabemos que el amor, el verdadero, engrandece el alma del que lo siente, y provoca buscar el bienestar del ser amado a toda costa, el amor es egoísta porque encapsula, se enfoca y acota, nos hace preocuparnos tanto por la felicidad y el regocijo del objeto de nuestro cariño, que lo demás deja de importar, al principio poco, después bastante. El amor construye castillos en el aire, exclusivos y hechos a la medida, robando lo necesario de lo de afuera, para que los que se aman puedan vivir ahí, protegidos. Las madres son las expertas constructoras de estas edificaciones, ya sea por convicción o por presión social, hacen un nidito cálido y armonioso para que la cría crezca sana y feliz, porque la aman.
Pero hay otro tipo de madres, que, a pesar de amar a su cría (lo cual tiende a ser una condición implícita), se anteponen a ese instinto de maternidad (más aprendido que natural), y colocan al hijo en la posición de medio, y no de fin, no es un amor menor, pero en este existen prioridades, y la mente es engañosa, así que hay individuas que se sienten inmensamente felices al saber que alguien depende totalmente de ellas, y el querer retener ese sentimiento por siempre, o alargarlo lo más que se pueda, desencadena lo que se conoce como “Síndrome de Münchhausen”, si el hijo está enfermo siempre, las necesitará por siempre.

La obra de Lucía Vilanova, que toma el nombre de este síndrome para titular su obra, trata el tema de manera cruda y descarnada, sin tapujos; nos muestra a una familia, un poco más disfuncional que una promedio, compuesta por una madre obsesiva, un padre que probablemente no quería serlo, una hija adolescente que quiere huir lo más lejos posible, un hijo pequeño con un hermano gemelo muerto que constantemente lo incita al suicidio, una abuela con dentadura escurridiza y aires de grandeza, y una sirvienta mulata despreocupada y casi autodespojada de su dignidad; estos son asediados por el Münchhausen, la madre lo empieza y todos la siguen como autómatas.
Nick, el hijo pequeño, es la víctima, sufre fiebres y dolores impuestos por la madre, los cuales nadie cuestiona, le hacen cientos de estudios, que siempre salen normales, y lo mantienen en encierro para que no empeore. El amor en esta familia se encapsuló demasiado, se acoto al punto de que el objeto de cariño, son únicamente ellos mismos, de manera individual.
La puesta en escena de este desolador pero maravilloso texto corre a cargo de Ana Alvarado. Usa un espacio lúgubre y frío, que resalta el limbo individual en el que se encuentra cada uno de los personajes, a pesar de que estén todos en el mismo espacio; y el uso de recursos multimedia está muy bien logrado, ofreciendo un espejo que devuelve anhelos y fantasías, no reflejos.

La actuación del protagonista, Nick, interpretado por Diego Vegezzi, se aplaude y se agradece, es sincera, tierna y entrañable, provocando una gran empatía por el personaje.
Al final, todos crecimos, tenemos, formamos y vivimos en familias, en mayor o menor medida, disfuncionales, y esta obra pone el dedo en la llaga, ¿qué es lo que provoca que destruyamos a quien se supone que debemos amar?

Manya Loría. Dramaturga, directora de teatro y actriz