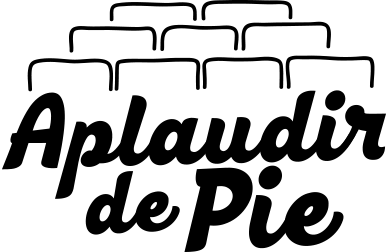Dice Peter Brook al inicio de su libro El espacio vacío: “Un hombre camina por este espacio vacío mientras otro le observa, y esto es todo lo que se necesita para realizar un acto teatral”. Tan sencillo. Yo me preguntaría, frente a esta austera definición, si no haría falta que aquel que camina, encima de accionar, se supiera observado. Porque no es lo mismo hacer algo creyéndote solo a hacerlo con la conciencia de que hay alguien al pendiente de ti, y sobre todo, me da cierta paranoia el pensar que cualquiera que me mire en la fila del banco, por ejemplo, espere de mí algo remotamente parecido a lo que espera de un actor.
Uno que camina, otro que observa y el teatro está hecho. Sobre los que caminan se ha escrito bastante. Un actor que se precie seguramente tendrá en su librero toda la saga en la que Stanislavski dejó claro lo que se debe y no se debe hacer para tener una vida próspera en los escenarios. Pero al “otro que observa”, ¿qué le dice Stanislavski? ¿Qué libro tenemos nosotros, los que observamos, para tener una vida próspera en las butacas? Yo no soy actor y nunca intenté serlo. A mí me gusta mirar y desde temprana edad mis pobres conocimientos de isóptica me revelaron que el peor lugar para mirar el escenario era el escenario mismo, de modo que me quedé en la oscuridad.
Cuando un ser humano se enfrenta al Señor Teatro, queda claro que tiene dos posibles maneras de relacionarse con él: lo hace o lo contempla. Llega un momento, cuando el Señor Teatro empieza a simpatizar con una persona, en que le suelta la pregunta que habrá de definir su relación: ¿observas o caminas? A mí me lo preguntó cuando iba en la preparatoria. El teatro me gustaba desde entonces y durante el primer año lo elegí como taller artístico. Cuando acabó el curso y yo me sabía de memoria el monólogo de Segismundo, el Señor Teatro me pidió elegir mi bando ¿Y yo, con más albedrío, tengo menos libertad? Al siguiente año me cambié al taller de guitarra. El pacto fue quedarme en el teatro para siempre, pero en el lado oscuro.
Yo les hablo desde el lugar de quien contempla, de quien sabe de funciones pero no de ensayos; del que por único vestuario conoce las camisas limpias y cuyo trazo consiste en ir a la taquilla, hacerse de un boleto y llegar a la butaca antes de la tercera llamada con el teléfono debidamente apagado.
Hay quienes saben de teatro porque lo hacen. Yo sé de teatro porque lo veo.
Se me podrá alegar que tengo una posición de lo más cómoda, pues mi relación con el Señor Teatro no me hace lidiar con presupuestos, horarios de ensayo o escenografías que llegan un día antes del estreno. Es cierto, a mí todo eso me puede importar bien poco: mi única vida teatral es la que existe en punto de la primera llamada y nadie podrá convencerme de que hay otra mejor que ésa.
Varias veces me ha tocado que al final de la función alguno de los actores (previo agradecimiento a la planta técnica, a los creativos y a tal marca de bebidas energizantes que los patrocinó) hace mención a los diecisiete meses que estuvieron trabajando esa obra. Con todo respeto, amigos hacedores de teatro, como espectador me niego a aplaudir los procesos creativos. Si en un ensayo estuvieron llorando cuatro horas por el abandono de sus respectivos padres, si se fueron a vivir dos semanas a la sierra de Oaxaca para desarrollar una escena de dos minutos o si desde Navidad que solo comen apio, a mí no me interesa. El encuentro de sus almas creadoras es muy valioso, muy necesario y muy su problema.
Soy, pues, un espectador que hablará de teatro, pero de ese teatro que sucede entre la tercera llamada y los aplausos finales, no más. Ese teatro que, según parece, es completamente desconocido para quienes lo hacen. Y no está mal: así como un arquitecto ya no puede hacerse el ignorante cuando va a una casa o los biólogos no pueden ir a un bosque pretendiendo que todos los verdes de las plantas son iguales, a quienes hacen teatro se les descoloca irremediablemente su ojo de espectador.
A aquellos hacedores de teatro que deseen acercarse a estas cartas quiero pedirles comprensión. La vida de este lado es muy distinta a la que ustedes conocen. Los espectadores tenemos nuestros propios sufrimientos, nuestros procesos y nuestra propia manera de concebir el teatro. Yo sé que ustedes piensan en nosotros, que tienen presente la frase de Peter Brook (y seguramente muchas más) y que saben que nuestra presencia es tan importante como la suya. Pero también aceptemos el hecho de que, apenas termina el estreno de la obra, corren a buscar al colega Fulanito que fue a verlos y le preguntan su opinión sobre las luces, sobre el texto y sobre tal actriz que es francamente mala; mientras que a la tía Francisca, enfermera jubilada desde hace ocho años, apenas y la escuchan cuando los felicita, y solo atinan a decirle, en un tono de lo más condescendiente, que qué bueno que se tomó el tiempo de ir y que un saludo a los primos, que a ver cuándo van, que hay descuentos. Así le hayan deshecho la córnea con un estrobo, poco les importa lo que la tía Francisca tenga que opinar sobre las luces.
El hecho de que el colega Fulanito tenga más referentes para dar una opinión no significa que se deba desechar tan fácilmente a la tía o que se deba preferir categóricamente una opinión sobre la otra. Yo apelo a que ambas puedan tener relevancia. A fin de cuentas, tanto Fulanito como la tía Francisca vieron la misma función. Me atrevo a especular, queridos hacedores de teatro, que llega un momento en el que, por más que Peter Brook nos insinúe indispensables, a ustedes solamente les interesa que vayamos en hordas a comprarles sus boletos, pero ya no tienen ni idea de qué esperamos o qué nos pasa con sus obras. Para aquellas tías Franciscas y demás habitantes de las butacas, escribiré estas cartas que les hablan como iguales, en donde podremos pensar el teatro desde ese lugar de eruditos que rara vez se nos concede, pero que tenemos.
Atentamente.
Augusto Blanco
Espectador