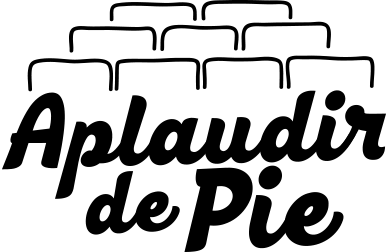Los esfuerzos por hacer converger el lenguaje de la danza contemporánea en el teatro posmoderno no cesan de dar origen a múltiples representaciones, que, por la convivencia de elementos de uno y otro saber específico (danza y teatro) dan lugar a una multiplicidad de lecturas que se antoja interminable. La convergencia lingüística de la danza y teatro hace del primer montaje de la directora, una propuesta digna de ser vista un poco más de cerca.Por la comodidad intelectual que significa tener conocimiento previo del objeto del que se habla, me concentraré en el tema de “Lulú”, montaje escrito y dirigido por Itzhel Razo y David Hevia y protagonizado por la bailarina Sara Montero.
La obra, dividida en tres capítulos, se suma a la tradición literaria de la fatalidad femenina, el peligro como condición inherente a la mujer. Lulú es una provocadora profesional del deseo masculino, se sabe poseedora de la potentia gaudendi, definida por Paul Preciado como la potencia de excitación de un cuerpo. Responsable de su poder orgásmico, Lulú ha sabido hacer uso de él desde pequeña para “sobrevivir”, es su única fuente de recursos y, aunque no aparece en el montaje como una criatura particularmente ambiciosa (se conforma casi con cualquier proveedor), si se presenta desde el principio como una mujer absolutamente confiada de sus encantos y habilidades amatorias.

Más que su condición de objeto y el pasado materialmente difícil, la debilidad de Lulú, aquello que la hará vivir en absoluto sufrimiento será el amor no correspondido de un hombre, que con tal de tenerla cerca, aunque no demasiado, le arregla varios matrimonios que la entretengan mientras el busca hacer su vida al lado de una mujer decente. Y es que la lujuria en Lulú no puede esconderse. Ella está siempre al rojo vivo. Ella danza. Ella ofrece sus movimientos insinuantes. Ella despierta el bajo vientre masculino. Ella acaricia. Ella araña. Ella enloquece a los hombres porque ha enloquecido de amor.
De todos los hombres que han aparecido en su vida (interpretados por Enrique Campo, José Alberto Gallardo y Carlos Alexis Nava) solo uno la ha poseído realmente (Damian Cordero), él la toma y la deja con la misma facilidad cuando se le viene en gana. Hasta que ella reclama tener un lugar en su vida. Esto conlleva al fracaso, no estaban destinados a estar juntos. Sabemos todos que un amor nunca resuelto se condena a la eternidad, es más profundo que todo lo que en verdad sucede, se vuelve casi mítico por inalcanzable. Un amor que se niega a hacer pareja formal.

Fotografía: Darío Castro
Ojos grandes. Boca mojada. A su corta edad, Lulú confiesa que ha sido penetrada por todos sus orificios. Piernas firmes. Senos grandes. En sus pechos todo se resuelve. El deseo que ella inspira es más bien mortal. Es un impulso destructivo. Uno quiere penetrarla hasta acabar con ella. Uno la embiste con violencia. Y es que además ella sabe mentir. Le hace creer a los hombres que se ha enamorado perdidamente de ellos. En el fondo, ella no desea más que a un macho que sepa dominarla. Ella sólo desea poder obedecer.
Lulú es una historia contada mil veces, pero es un tema que desde el siglo XIX parece no tener ánimos de extinguirse, porque seguimos creyendo en la maldad femenina, porque la “mujer” como personaje teatral nos sigue fascinando y no hay mayor empoderamiento que este. Que la mujer siga siendo lo más importante, que escribamos sobre ella para tratar de explicárnosla, que sea el centro de nuestro universo teatral es un síntoma interesante que el feminismo en boga descuida las más de las veces por estar preocupado en denunciar las consecuencias de la condición femenina más que en celebrarla. Cualquier mujer puede originar o terminar una vida, he ahí su inabarcable poder. Ella es la esencia del drama.