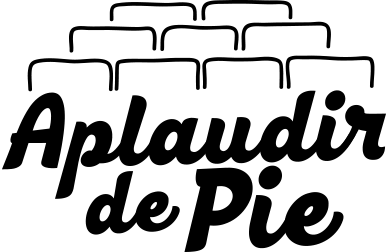Se habla de teatro cabaret, de comedia, de tragedia, de teatro para niños, pero nadie habla de la clasificación genérica que suponen los exámenes de las escuelas de teatro.
Hace algunos años, en una reunión familiar, se me informó que cierta sobrina mía tenía la intención de estudiar actuación, de manera que su madre juzgó prudente encomendarme la tarea de llevarla a ver una que otra obra para que “se cultivara”. Al año siguiente, cuando la susodicha sobrina pasó todas las pruebas de su escuela predilecta y quedó inscrita, me convertí en su espectador de cabecera. Así pude conocer el proceso de los actores desde sus tiernos años de escuela, cosa que, si bien me hizo más comprensivo, no me volvió transigente.
En el primer año me tocó ver el examen de canto. Los exámenes de canto son bastante disfrutables, los recomiendo ampliamente si es que un día se les presenta la oportunidad. Recuerdo que le llevé una flor a mi sobrina y luego nos fuimos a cenar. Entre rebanada y rebanada de pizza, mi hermana no dejaba de repetir que qué bonito cantaba su hija y que, por el contrario, qué mal lo hacía el muchacho huesudo de las cejotas. En el segundo año la cosa se puso un poquito más complicada. Y es que el segundo año de una escuela de teatro supone que el alumno tiene la capacidad de desarrollar una escena de diez o quince minutos, no más, y que encima debe trabajar la misma que el resto de sus compañeros. Esto para los alumnos seguramente significa un proceso riquísimo en el que pueden explorar y contrastar sus percepciones sobre un mismo personaje, pero para quienes asistimos al dichoso examen significa que nos vamos a chutar siete Noras y siete Torvaldos diciendo exactamente lo mismo.
Luego de dos horas de ver un loop de Casa de Muñecas , cuando uno bien podría subirse a improvisar y decir el texto más o menos íntegro, el examen termina y hay que aplaudirle a rabiar a la sobrina con la incómoda sospecha de que quizá ni vaya a ser buena actriz, que habrá que tener un plan B por si las dudas. Pero que no nos engañe ese segundo año, que es probablemente el momento más difícil y más amorfo en el desarrollo de un hacedor teatral. Para el tercer año aquello ya tuvo más apariencia de teatro que de gif y me tocó ver a mi sobrina en unas Preciosas Ridículas bastante divertidas, donde aplaudí sinceramente y donde mi hermana tuvo que reconocer que el huesudo de las cejotas era muy buen actor.
Quedaba el examen final. Hasta aquí los exámenes habían sido de una sola presentación, pero el último año significaba tener una temporada como Dioniso manda. Para quienes jamás hayan ido a un examen final, les explico la dinámica: la escuela convoca a un hacedor teatral con trayectoria para que dirija un montaje donde se demuestre que, tras cuatro años de usar pants, esos muchachos están listos para presentarse en cualquier teatro como profesionales. Al hacedor consagrado le toca orquestar una obra donde quince
jóvenes puedan brillar más o menos con la misma intensidad, porque tampoco se trata de usar como tramoya a los menos agraciados.
Al final, de cualquier modo, será inevitable que uno de esos quince muchachos tenga una participación más breve y que eso, ciertamente, se compense con entrar a mover la escenografía media docena de veces. Tener una sobrina estudiando teatro no solo me acercó a su examen final, sino que además, a lo largo de cuatro años me llevó a ver los de otras generaciones y otras escuelas. Vi Reyes Lear de 22 años, obras corales y fragmentadas con temas como la violencia o las nuevas tecnologías, montajes con dos elencos que se alternaban y un montón de soluciones más para darles su pedazo de escenario a esos nuevos habitantes. En mi experiencia como espectador de exámenes, puedo decir que a veces el
resultado es impresionante y uno puede pasar por alto el hecho de que son estudiantes y regresar una segunda vez, ya no por ver a la sobrina, sino por la obra en sí. Otros casos son menos afortunados, es verdad, pero ya hemos dicho que una obra siempre puede salir bien o salir mal, independientemente de si se trata de gente que no ha salido de la escuela o de gente que egresó hace 25 años.
Una vez que mi sobrina fue flamante egresada, dejé de ir a exámenes. Ahora solamente voy cuando me llega el rumor de que hay uno muy bueno, pero por lo general no los acostumbro. Son un género en sí y ese género tiene su público muy particular y sobre todo, para fortuna de los estudiantes, muy abundante. Meses después mi sobrina participó en su primer montaje profesional y me invitó al estreno. Me advirtió que salía solamente en tres escenas, pero no me importó y le llevé una flor idéntica a la que le llevé en su examen de canto de primer año. Ella se dio cuenta del detalle y se conmovió profundamente. A mí me emocionó darme cuenta de que, a partir de entonces, más allá de mi relación con el Señor Teatro, tenía otra con una actriz en particular. Hasta la fecha voy a todos sus estrenos y a todos sus cierres de temporada. Aunque al inicio pudo ser difícil asistir a sus ejercicios y a los de sus compañeros, el espectador de exámenes de teatro sabe que está invirtiendo en un hacedor en particular, y que este, si bien está demasiado hipnotizado en su proceso, también lleva la cuenta de las veces que lo hemos ido a ver, puede hablar con nosotros de su aprendizaje con una libertad que no le da cualquiera y nos aprecia por ello. La manera que estos hacedores tienen de agradecernos nuestra presencia en su camino es hablarnos por teléfono para invitarnos a su siguiente estreno. No te engañes, amigo espectador: ese hacedor al que has seguido desde la escuela no te invita por la vanidad de ver el teatro lleno, y aunque veas cómo con el paso de los años cada vez te pregunta menos tu opinión y, por el contrario, parece más interesado en el colega Fulanito que lo fue a ver, lo cierto es que te invita porque le hace muy feliz que sigas ahí, que lo acompañes y que lo observes mientras camina por el espacio vacío.
Augusto Blanco