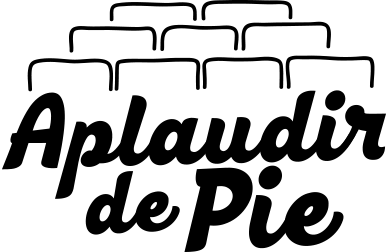Según los diccionarios, la palabra “órbita” tiene una doble acepción. Bien puede ser la curva que describe un cuerpo alrededor de otro en el espacio (especialmente un planeta, cometa, satélite, etcétera, como consecuencia de la acción de la fuerza de gravedad) o la cavidad del cráneo en la que se encuentra el ojo. Ambas definiciones se ajustan a nuestra comprensión de la figura de Juan Villoro en su papel como dramaturgo; sin lugar a dudas el estreno de su obra “La desobediencia de Marte” obedece a un nuevo recorrido o curva en su carrera estelar y revela su mirada, las imágenes que colecciona en sus órbitas oculares para significarlas luego con ayuda de algunos otros órganos, su indiscutible inteligencia y su sorpresivo talento para la ficción dramática.
Hablo de sorpresa porque la regla para los intelectuales a la hora de participar en la escritura de una obra de teatro parece ser el exceso de razonamiento, la necesidad de utilizar el espacio escénico para ofrecer una conferencia que exprese sus conocimientos, los datos que han memorizado de manera enciclopédica y por tanto un resultado escénico frío, tan educado como tedioso. Rompiendo con la “regla general” de los intelectuales en el teatro, el texto de Villoro resulta absolutamente eficaz para la representación, el manejo del ritmo, del diálogo, la construcción de los personajes y la progresión dramática, destacan tanto por su valor anecdótico como por el interpretativo y el metafórico. El trabajo de Villoro ha sido bien recibido por el teatro, mereciendo los aplausos función con función por las cualidades de la dramaturgia, más que por la simple reverencia a la firma del autor.
Por supuesto, esta habilidad dramatúrgica tiene mucho que ver con la comprensión del universo del teatro, del que podemos inferir, es un apasionado. No olvidemos que en su haber escénico también se encuentra otra obra alabada por la crítica, “Conferencia sobre la lluvia”. Una prueba más de su amor auténtico por el arte teatral es la paciencia que tuvo para escribir “La desobediencia de Marte” pues tal como él mismo cuenta tardó 35 años en escribirla. Esto último demuestra que no se trata de un advenedizo, de una ocurrencia o capricho sino de dedicación, paciencia y suerte. Parafraseando a Mauricio Kartun diremos que escribir una obra es un trabajo de todos los días, terminarla, una cosa fortuita.
“La desobediencia de Marte” es un texto que da cuenta de dos historias (por lo menos) concentradas en las rivalidades generacionales. Ocurriendo simultáneamente en el ámbito científico y en el teatral, el espectador atestigua la confrontación pasivo-agresiva de dos personalidades separadas por abismos temporales: el padre e hijo que a la vez son actores de la misma obra; un viejo lobo de mar que domina la técnica y que comprende el sistema del espectáculo, habiendo participado durante su larga trayectoria incluso en comerciales y el actor joven y atractivo cuya ingenuidad y “rebeldía” lo lleva a defender “el teatro por el teatro” sin prestar atención a los beneficios materiales o a la fama. Y la disimulada antipatía entre Tycho Brahe y Johanes Kepler, científicos empírico y teórico respectivamente.

Foto: Darío Castro
En escena, los personajes del Padre-actor y de Brahe son magistralmente interpretados por Joaquín Cosío, mientras que los del hijo-actor y Johanes Kepler por José María de Tavira, que parece haber sentido una conexión inmediata con el carácter de estos, pues se adapta a la perfección a ellos, encarnándolos en todo el sentido de la palabra. El texto insinúa que el personaje del padre-actor-Brahe está inspirado en la figura punto menos que arquetípica del “Rey Lear”, mientras que el hijo-actor en el flamético “Hamlet”. Imaginando que así como su relación, el convivio entre “un hombre experimentado” y “un joven aprendiz” estará condicionado siempre por un mutuo desprecio y la competencia sin sentido que los obliga a demostrar a cada momento “quién es mejor”.
El desprecio, la admiración, la competencia y la demostración constante también forman parte de la exquisita relación entre el crítico y el autor/director de teatro. Cada uno juzga al otro desde la oscuridad de la butaca o desde las luces del escenario. Ambos se atraen y repelen a un tiempo, luchando entre sí con sus visiones del mundo. Esta reflexión emana también de la dramaturgia, constituyéndose como otra de las lecturas posibles del instinto natural y construcción cultural que obliga a los hombres a defenderse sin haber sido atacados, justificando cualquier embate por la pura presencia del “enemigo” (el otro).
La obra es pues una conquista intelectual y sensible para el espectador, el crítico, el dramaturgo y los intérpretes (tanto como para el diseñador escénico, Damián Ortega y el ilumnador Víctor Zapatero, que han sabido traducir en términos visuales el universo astronómico y el artificio teatral), dejando satisfechos y complacidos a todos aquellos que participan en este drama que no escatima en estímulos: ternura, suspenso, sorpresa, humor y notas nostálgicas. Una obra que prometía ser una genialidad desde su concepción y que convirtió en un deleite espectacular interplanetario.
Seguiré observando a través de mi telescopio crítico la órbita cada día más fascinante de Juan Villoro. Qué placer que una de sus lunas se encuentre otra vez en la constelación teatral.