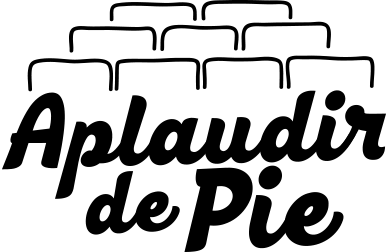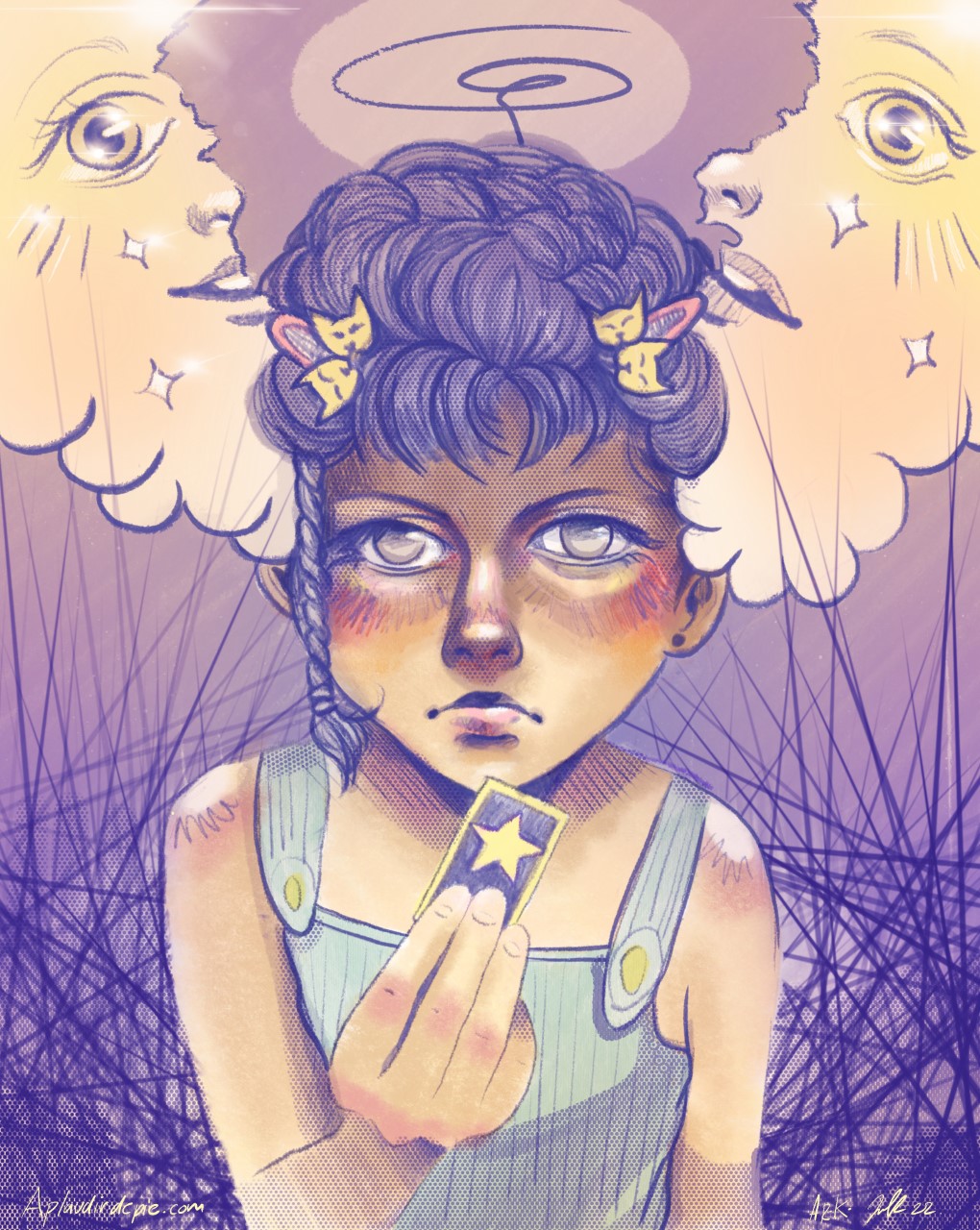Ilustración por Mar Aroko
1
En el libro El arte del presente, la directora Ariane Mnouchkine cuenta que hay funciones en la que les dice a su equipo de trabajo que ese puede ser el primer día que alguien de la audiencia va al teatro, pero también el último. Recuerdo la vez en sentí que ambas situaciones confluían en un mismo espectáculo. Como muchos de mis ejercicios de reflexión, no mencionaré a la obra en específico porque considero que la problemática devela cuestiones sistémicas que la trascienden.
Estábamos en la fila para entrar a la sala de una función, a unos breves minutos de que dieran acceso. Me llamó la atención que había una madre que iba con dos pequeños, una niña y un niño, ambos tenían entre diez y doce años. La niña estaba eufórica y compartía a su hermano y a su madre el entusiasmo que sentía de asistir al teatro por primera vez; lo hacía de una forma tan franca que seguramente varias de las personas que estábamos ahí también nos sentimos movidas por la emoción de sus palabras y el brillo de sus ojos (al menos mi acompañante y yo sí) “¡Vamos a ver una obra, vamos a ver una obra!”
Algo que siempre me ha fascinado del teatro es que todo cuanto se vive en él es parte de la experiencia: ver, no solo lo que sucede en el escenario sino lo que pasa en la sala con las demás personas de la audiencia. Esta función tenía planteada esa doble mirada de forma contundente, era tan importante lo que fuera a ocurrir dentro de la escena como lo que fuera a ocurrirle a aquella niña que iba por primera vez al teatro, que, como dice la directora del Teatro del Sol, podría haber sido la última. Para mí esta situación agregaba una ligera tensión en la atmósfera. ¡Qué responsabilidad!
Hay algo que debo aclarar antes de continuar: la función estaba en horario familiar, y se supone que era para público infantil, así que lo que sucedió más adelante no fue responsabilidad de la mamá y mucho menos de aquella niña.
Todo empezó bien. Aunque recuerdo que alguien dijo alguna vez que supuestamente Meyerhold pensaba que la generosidad de la audiencia dura quince minutos, pues es el tiempo que le regalan al espectáculo para que les atrape. Lo haya dicho quien lo haya dicho, sin duda es cierto que el público debe poner de su parte -y generalmente lo hace con gusto- para que todo funcione, esa es quizá una de las disposiciones fundamentales para que pueda suceder el fenómeno teatral. Según el director Héctor Mendoza (parafrasearé su reflexión lo mejor que pueda), cuando la gente entra al teatro, basta con observar el gesto de las espectadoras y espectadores para reconocer el género de la obra que se va a llevar a cabo: si se representa una comedia, la gente ya tiene dispuesta una ligera sonrisa a punto de transformarse en risa; por otro lado, si se representa una tragedia, ya hay personas con un semblante solemne ocupando sus localidades. Entonces, posiblemente todavía no era un logro que la primera obra que veía esa niña empezara bien, además, tomemos en cuenta que gran parte de la audiencia iba a poner más de su parte que de costumbre para que todo saliera maravilloso en la primera función de aquella niña.
A la mitad de la obra la función de pronto se me hizo insoportable, me perdí con la historia (no entendía a dónde iba), se suponía que varios momentos eran cómicos, pero nada me causaba gracia y todo lo que pasaba comenzó a aburrirme hasta el hartazgo. Me consolé pensando que, si era una obra para las infancias, no tenía por qué conectar conmigo (cabría problematizar sobre teatro infantil o familiar, pero eso será motivo de otro texto algún día). Miré a la niña, esperando que al menos ella se la pasara bien, pues eso le daría sentido a todo (fue una función con aproximadamente 10 espectadores o menos). Pero mi sorpresa fue que la descubrí extendida sobre su lugar, con la espalda sobre su asiento y las piernas estiradas, callada, mirando con una cara que no alcanzaba a descifrar pero que sin duda contrastaba con la alegría con que había entrado al teatro.
Nadie puede penetrar en la experiencia ajena. Quise imaginar que aquella era la forma que esa niña encontró para disfrutar la función. Pensar eso era mucho más soportable que la realidad. Al salir del teatro la madre hablaba a la niña que respondía con frases cortas, desilusión y una mirada que se dirigía hacia ningún lado, algo en sus ojos se había apagado para siempre.
2
Y si esa vez fue la última en que aquella niña asistió al teatro, ¿quién es responsable? ¿La compañía teatral? Sí, pero no es la única compañía que ha ocasionado esto. Antes de continuar quiero dejar claro que asisto al teatro familiar porque he encontrado muchas obras entrañables para niñas, niños y gente adulta, en donde todas las personas, pese a las diferencias de edades, somos conmovidas por estas propuestas; pero este texto tiene el objetivo de problematizar esas otras obras, aquellas que en muchas ocasiones el único vínculo que generan con su público es de fastidio, principalmente porque luego son esos proyectos los que ocupan espacios que otros trabajos podrían aprovechar pero que no se divulgan porque la gente dedicada a programar prioriza darle lugar a obras fallidas ¿Por qué?
He visto varias compañías teatrales que presentan obras para las infancias que no se comunican con su audiencia ¡Y las siguen programando! Dichos grupos pasan de un teatro a otro, aburriendo niñas y niños, poniendo una gran responsabilidad en madres y padres que muchas veces ocupan el lugar de animadores tratando de hacer que sus hijas e hijos se interesen por lo que sucede en escena. “Mira, hijo, ¿ya viste?” “Qué divertido, ¿verdad, hija?” Algunas de esas compañías le echan la culpa: ¡al público! El teatro no solo se trata de ser visto sino de ver y si estas agrupaciones miran a las infancias aburridas deberían hacer algo más que culpabilizarlas, pero, quizá, como las siguen programando, ni siquiera les importe.
Por otro lado, también es responsabilidad de la gente que programa. Señoras y señores que hacen programación para infancias, sin agregar a menores de edad a su consejo de selección. Recuerdo que la crítica teatral Zavel Castro me hablaba de una reflexión que se dio en uno de sus talleres de crítica en donde se problematizaba sobre el adultocentrismo y la falta de consideración de las infancias en muchas cuestiones relacionadas con el teatro, una de ellas, la programación. Reflexión detonada, según me dijo, por una crítica escrita por Luis Santiago.
Pero no solo eso, quizá es demasiado utópico, aunque me encantan las utopías, agregar niñas y niños al consejo de programación[1], pero la programación indiscriminada de espectáculos, a veces para un público y luego, ¡las mismas obras!, para otro, es algo que me parece irresponsable. He visto obras programadas en el circuito de funciones familiares, después en otro circuito. En este sentido las personas de programación no son rigurosas, y por su parte, las compañías que hacen esto considero que son antiéticas pues lo que buscan es estar en donde sea, sin importar la pertinencia de su trabajo en los diferentes contextos. Recuerdo haber visto una obra con un interés revolucionario, sumamente discursiva, en donde al final explicaban algo de la macropolítica de manera compleja y confusa, al medio día en un encuentro de teatro para niñas y niños.
Hay una responsabilidad enorme relacionada con la formación de públicos al programar espacios o festivales. Usando una imagen muy propia de nuestros tiempos, algunas compañías de teatro y responsables de programación están vacunando a las infancias para que dejen de querer asistir al teatro. Inyecciones que borran sonrisas y apagan miradas.

[1] Zavel Castro me compartió que esto no es tan utópico, hay presencia de niñas y niños dentro del Consejo de Programación de Espectáculos Infantiles del Consejo de las Artes de Irlanda