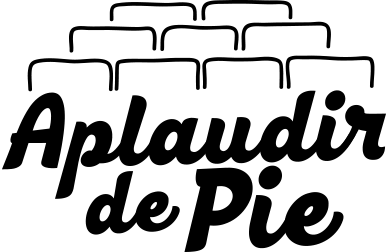Últimamente hemos dedicado nuestras reflexiones a tratar el tema de la responsabilidad en el teatro, reflexionando sobre el deber tanto de quienes lo hacen como de quienes lo programan y lo premian. Ahora, toca el turno de reparar en estas otras importantes cuestiones: la vanidad, el egoísmo y el descaro que tantas veces sustentan las ganas de montar una obra. Muchas más veces de las que nos atreveríamos a aceptar, gran número de las ofertas en la cartelera de teatro responde solamente a un capricho que poco beneficia al público que asiste.
¿Cómo podemos reconocer que un montaje fue creado como respuesta casi impulsiva a un antojo? Cuando es claro que no tiene interés en dialogar con el público, cuando solo es montada para complacer al director y a su cerrado grupo de amigos, con los mismos intereses, referentes y lenguaje que es encima muy distinto –insisto- al público al que va dirigido. Imaginemos, por caso, que hay una obra dirigida por un director de cine, que habla de cine y que fue hecha especialmente para gustarle a los amigos cineastas de dicho director. Sin embargo, es muy probable que la mayoría de estas amistades tendrán cortesías y descuentos y que los “responsables” de pagar la renta del teatro y parte del sueldo de los actores en caso de que el trato con el espacio sea dividirse el recaudo de taquilla, sea el público anónimo que no empatizará con la puesta encima un poco larga, tediosa y con algunos diálogos en inglés, porque claro, la zona del teatro indica que los espectadores poseen un nivel tan avanzado del idioma que pueden conmoverse con lo dicho por uno de los personajes; en suma, una obra snob archi burguesa con actuaciones mediocres de la que el director no sintió la necesidad ya no de traducir por completo sino de tropicalizar para que tuviera sentido de montarse fuera de los Estados Unidos.
El director de cine haciendo teatro (porque encima es menos costoso que cualquiera de sus películas) cree que hablar de “pandillas” y de “racismo” hacia los negros impactará al público clase media alta que imaginariamente vive un barrio Yankee (así lo evidencian sus anglicismos cotidianos) en suelo mexicano (qué oso, dirían ellos). El director que no logra que su obra sea ni siquiera genuinamente entretenida se ufana con orgullo de sus decisiones egoístas. Yo misma lo escuché decirle a un amigo en el estreno a medios que “había hecho lo que se le había antojado, que había metido todo lo que quiso, porque la puesta era suya ¿y quién le iba a poder decir otra cosa? Que le valía verga”. Claro que sí, “le vale verga” que nos aburra su montaje, pero si quiere que el público pague su chistesito.
Imaginemos que en lugar de hablar de su sofisticado gusto cinematográfico un director quiere compartir su amor por las artes visuales, elige a un artista esencial para la historia del arte del siglo XXI, un pintor vanguardista, y se propone a rendirle homenaje en escena sin estudiar a fondo al artista en cuestión. Entonces acepta montar una dramaturgia que describe un personaje sin correspondencia alguna con la personalidad del hombre que pretende homenajear, eligiendo para representarlo a otro artista visual que resulta pésimo actor –¡encima es un monólogo!- conformándose con lazar algunos datos sobre su vida y muerte interpretados a través del crisol de la cursilería del dramaturgo mientras el público desmaya de tedio en sus asientos hasta que puede irse sin siquiera aprender algo sobre el personaje o sobre su arte. Pareciera que la intención de un montaje así es presumir cuánto les gusta la obra del pintor (al director o al dramaturgo) aunque carezcan del talento necesario para transmitir ni su vida ni su obra porque no saben cómo hacerlo, porque no hay una investigación rigurosa de la biografía del pintor que la sustente o un estudio sobre sus piezas, porque saben demasiado poco tanto de él como de su contexto ¿Entonces por qué lo hacen? ¿Porque estrenan haciendo como que todo salió bien, como si fuera algo digno de ser visto? Porque quieren y pueden. Esto no es suficiente. Es, más bien, un descaro. Un acto egoísta.
Insisto, vanidad, egoísmo y descaro no pueden justificar una puesta en escena. Ojalá el público que paga sus boletos por los montajes, al momento de detectar esta motivación ruin pudiera salir del teatro y exigir la devolución de sus entradas. Para que esto pase es preciso que ejercite su mirada crítica, para ello ha de servirle la consigna:
Si el público ideal de una puesta no va más allá del círculo cercano del director, entonces es teatro capricho.
Entonces no vale el esfuerzo de ningún programador preocupado por su espacio, como tampoco vale que el público sacrifique su tiempo yendo al teatro. Por ningún motivo merece aplauso alguno, al contrario, el “boca en boca” también debe funcionar para impedir que alguien más vaya. No solo no recomendando sino explicando el por qué no debe verla nadie. Teniendo una cartelera tan grande como la tenemos en México, ninguna puesta es imperdible, menos aquella en manos de un director caprichoso.