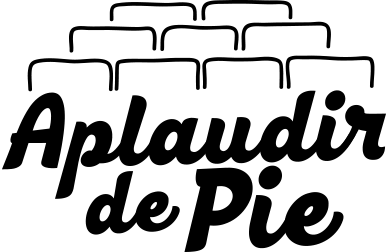El rumor dirá que las segundas partes nunca fueron buenas. Como pensadores de teatro no podemos conformarnos con una perogrullada. Tenemos que cavar más profundo para tratar de entender. Sabemos que el teatro no puede ser igual, que la transformación es su esencia, que no se repite. Si una función nunca es igual a otra, no deberíamos sorprendernos cuando una misma obra cambia radicalmente de una temporada a otra. Sin embargo, nuestro primer impulso, la mayoría de las veces, es reprocharlo. Es ahí cuando debemos detenernos y tratar de entender.
Sucede que la simplicidad aterra. Nuestra cultura teatral nos ha acostumbrado a la grandilocuencia, a la parafernalia, a la espectacularidad del diseño escénico, a la saturación. No hay nada que confronte más y casi por igual a directores, actores y espectadores. El primero puede pensar que una escenografía vistosa hará relucir su empeño, al segundo le será más sencillo esconderse detrás de la utilería y el tercero quizá haya aprendido a “medir” la calidad de un trabajo escénico en relación al nivel de producción (entendiendo nivel siempre como cantidad antes que como calidad). El espectador en México busca traducir la inversión de su boleto en imágenes que pueda presumir (de ahí que la mayoría de la gente que no acostumbra ir al teatro esté dispuesta a gastar una suma considerable en algún musical, sin que esto quiera decir –por favor, no malinterpreten- que no sabemos apreciar el valor artístico de dicho género).
Un espacio vacío o mínimamente adornado puede inspirar la sensación (a veces con justicia) de soledad y precariedad. Ojalá pudiera entenderse que no hace falta demasiado para que una obra sea valiosa, aunque ya lo hayan dicho antes Grotowsky, Brook -entre otros- tendemos a olvidarlo; en nuestro caso algunas de las mejores obras que hemos visto apenas tienen requerimientos técnicos, ocupan realmente lo mínimo. Cuando hay teatro el espacio se llena de cosas intangibles. Pensemos en Terrenal (Mauricio Kartun) Mi hijo camina solo un poco más lento (dirigida por Guillermo Cacace), Los cuervos no se peinan. Partitura escénica para niños con plumas en la cabeza (Diego Montero), La espera (Conchi León), La Fiera (Mariano Tenconi Blanco), Una Mesa y Lo mejor de la vida (Zypce), Lo único que necesita una gran actriz es una gran obra y las ganas de triunfar (Vaca 35) y en la primera temporada de Puras Cosas Maravillosas (dirigida por Sebastián Sánchez Amunátegui y si se me permite la inclusión dancística, La Wagner ( Pablo Rotemberg) y Maboroshi (Tadashi Endo), por citar algunos ejemplos donde la elección por lo mínimo cobra los más altos vuelos.
Habría que hacer mucho, pero mucho para fortalecer esta tendencia de aspirar a lo esencial, pero son muy pocos los hacedores de teatro que tienen realmente la confianza en sí mismos y el coraje para llevarlo a cabo (incluso de confrontar a cualquier productor que presione pensando que “más es más”), en definitiva habría que tratar con detalle y cariño su horror al vacío. Y habría por supuesto que guiar al público hacia la apreciación de la sencillez, a comprender la complejidad de las cosas sencillas. El arte ya ha hecho lo suyo enseñando al público a mirar sin desprecio el lienzo en blanco (en Occidente podemos situar esta tendencia por lo menos a partir de los sesenta precisamente con el arte minimalista y postminimalista).

Foto: @DarioCastroPH
En suma, una obra no mejora agregando mayor producción ni más trazo escénico. Y cuando sucede forma parte de las excepciones que confirmarían la regla. A este respecto me vienen a la mente las segundas temporadas de Puras Cosas Maravillosas y del Nahual, dos monólogos cuyo cambio supuso la inclusión de más elementos (post its en una, sábanas en la otra. Es cierto que son poquísimos elementos, incluso es cierto que podrían considerarse apenas como detalles, pero las adiciones tanto como el cambio de trazo mucho menos contenida, más vistosa y dinámica restaron la intimidad que las hacía entrañables y poderosas. Antes no teníamos más que al hombre y su palabra llenando el escenario. Aún con las intervenciones del público que había en ambas. La ambición por «crecer» las puestas aniquilaron la cercanía que en su momento sentimos. Por supuesto que esto no quiere decir que no sean trabajos que valga la pena ver, afortunadamente los textos y la interpretación en ambos siguen siendo loables. Los espectadores que vean alguno de estos trabajos por primera vez tal y como fueron remontados tendrán una buena experiencia. Somos los nosotros, los pensadores, obsesionados por dar seguimiento a las obras, quizá parte de los muy pocos que notemos esto y que extrañemos las versiones anteriores. Los críticos somos nostálgicos.
Hasta ahora solo hablé del aumento de elementos en un montaje durante la transición de una temporada a otra y de lo innecesario que este aumento resulta, lo expliqué por el terror al vacío ocasionado por la misma cultura teatral que tiende a la exageración o llenar el espacio en términos materiales. Ya habrá tiempo de concentrarme en la saturación discursiva y de otros tipos.